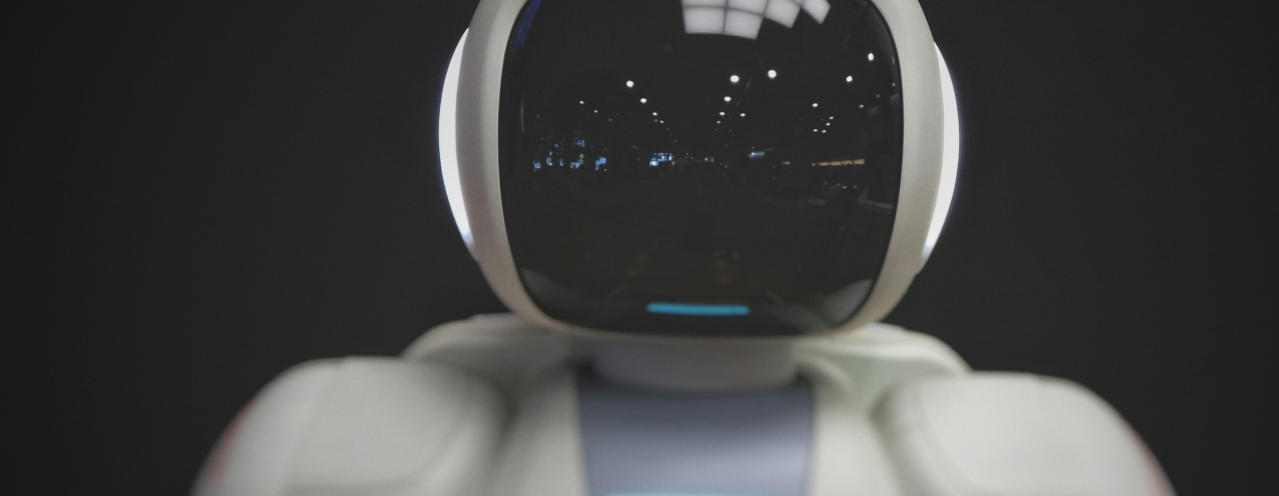El creciente despliegue de sistemas de inteligencia artificial (IA) para distintos ámbitos de actividad humana sitúa esta tecnología como uno de los grandes retos normativos de las sociedades democráticas. La disrupción de los principios de igualdad, libertad y justicia que puede conllevar el uso de estos sistemas, así como de las mismas condiciones epistémicas para la democracia, se está convirtiendo en un tema de reflexión ético-política central de nuestra contemporaneidad. A la práctica, esto se está traduciendo ya en estrategias de mitigación del riesgo tanto técnicas como regulatorias. ¿Pero hasta qué punto responden estas iniciativas al reto al que nos enfrontamos?
Con el objetivo de poder valorarlo, en este curso se revisará el sentido en que la IA es un asunto normativamente relevante para la democracia, esclareciendo los distintos ejes de interpelación de esta tecnología a nuestra forma de organización política. Para ello, a partir de un conjunto de sesiones compuestas por conferencias, mesas redondas y diálogos abiertos, en este curso se introducirán los conceptos de inteligencia artificial y democracia, a la vez que se examinará la dimensión política de los sistemas de inteligencia artificial a partir de algunas de las contribuciones más destacadas de la filosofía de la tecnología contemporánea. Asimismo, se analizarán críticamente algunas de iniciativas que se han emprendido para responder a la interpelación democrática que plantea dicha tecnología, como las relativas a la alineación de la IA con los valores humanos o la curación de datos como medida de justicia algorítmica.
- Lugar: UNED Pamplona
- Fecha y hora: Del 12 al 13 de septiembre de 2024
- De 9:30 a 13:45h.
- Evento difundido a través de la Plataforma AVIP que recibe el soporte técnico de INTECCA
- Más información.