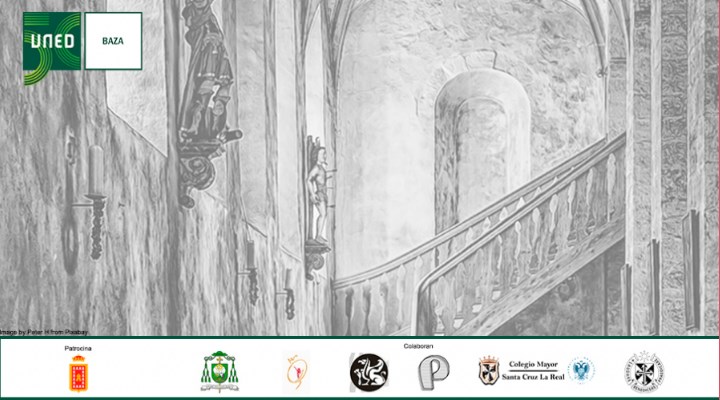Conocemos por Galaicos a los pueblos habitantes del Noroeste peninsular en la Antigüedad, desde los primeros contactos con los conquistadores romanos (siglo II antes de nuestra era) hasta su completa incorporación en su Imperio (período conocido como galaico-romano, a partir ya del cambio de era).
Durante este largo período obtenemos conocimiento del modo de vida y creencias de aquellos pueblos a través de diferentes fuentes: la arqueología, los textos greco-latinos y las inscripciones efectuadas tras la conquista romana. Gracias a todas estas fuentes de información podemos llegar a hacernos cierta idea del sistema de creencias y rituales religiosos de aquellos pueblos, llegando a la conclusión de que su religión no debía distinguirse mucho de aquellas que habían profesado otros pueblos del mismo origen (griegos, latinos, celtas, germanos…).
Si bien es cierto que, por su geografía y lengua, los Galaicos se situaban en un contexto cultural céltico, no puede desecharse el recurso a la comparación con otras culturas de su entorno, puesto que, antes que por su filiación étnica y lingüística, las religiones antiguas se definían por el sistema social y político al que servían de soporte. Por esta razón, veremos como nuestra religión va evolucionando desde un sistema ideológico-religioso al servicio de una sociedad libre e independiente, a otra puesta al servicio de una sociedad subsidiaria del poder romano. En esto consiste la diferencia entre una religión galaica y una religión galaico-romana, como veremos a lo largo del curso.
- Lugar: UNED A Coruña
- Fecha y hora: Del 18 de septiembre al 17 de octubre de 2023
- De 16:30 a 20:00 h.
- Evento difundido a través de la Plataforma AVIP que recibe el soporte técnico de INTECCA
- Más información.